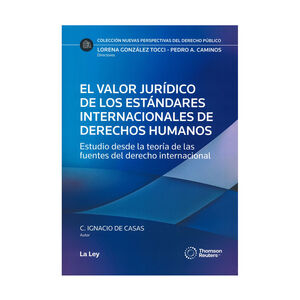Tanto los operadores de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos como los operadores jurídicos nacionales utilizan repetidamente la expresión estándares de derechos humanos o estándares internacionales de derechos humanos prácticamente como sinónimo de derechos humanos o de las obligaciones que en esta materia tienen los Estados. Adicionalmente, suele considerarse que dichos estándares no se refieren únicamente a la expresión normativa de los derechos humanos en tratados, costumbre o principios generales de derecho. De hecho, a tal expresión se le da un uso que incluye también a los instrumentos no vinculantes cuyo contenido jurídico-normativo es dudoso o, cuando menos, de obligatoriedad no expresamente declarada ni reconocida por norma internacional alguna: v.gr., declaraciones; compacts; resoluciones e informes de organizaciones internacionales; colecciones de buenas prácticas; códigos de conducta; jurisprudencia de tribunales y decisiones y recomendaciones de organismos internacionales; etc.
No existe una conceptualización clara de estándares de derechos humanos. No solo no hay una definición pacífica, sino que, además, pareciera que pocos se han preguntado, hasta ahora, realmente qué son. Sin embargo, con ingenuidad o aviesamente, se los invoca como regla de conducta (fuente de obligaciones) para los Estados y otros sujetos no estatales, incluso cuando no se está en presencia de reglas cuyo contenido haya sido determinado con base en fuentes del derecho tradicionales.
Ciertamente no estamos frente a una expresión unívoca. Pero a los problemas normales y propios de la polisemia del lenguaje hay que añadirle en este caso algunos más. Así, nos encontramos con dificultades derivadas de las traducciones desde distintos idiomas, en especial el inglés la lingua franca del derecho internacional puesto que en muchos casos no es exactamente lo mismo standards que estándares (al igual que traducir norms como normas genera malentendidos y así con otras palabras que forman parte de este estudio).
A su vez, es posible que los operadores mencionados utilicen la expresión estándares internacionales de derechos humanos (en adelante, EIDH) persiguiendo con el significado que le atribuyen una intencionalidad ideológica concreta, casi como si fuera un enunciado performativo. Este sería el caso de un uso progresista de la expresión EIDH, es decir, que busca extender el alcance y contenido de los derechos humanos. De este modo, si quienes están llamados a aplicar las normas internacionales sobre derechos humanos exceden irrestrictamente la función de implementación o interpretación pasando a la generación de nuevas normas, estarán eliminando una de las distinciones centrales a todo sistema jurídico: aquella entre obligatoriedad y efectos interpretativos (que es un correlato de la distinción entre la teoría de las fuentes y la teoría de la interpretación). La tendencia a usar la expresión EIDH y aplicar dichos estándares como si fueran una fuente a se de derecho internacional desdibuja también las líneas entre derecho y soft law y es probablemente una consecuencia del desdibujamiento total entre fuentes e interpretación en la práctica de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones internacionales.