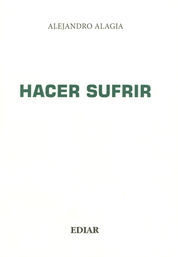Encontrar en la institucionalización del genocidio la materia de la que está hecho el castigo retributivo y toda pena es una verdadera sorpresa, tanto más perturbadora cuando deja ver trazos de una violencia sagrada. La naturaleza punitiva del genocidio tiene facilidad para sustraerse a la observación. Leyes de impunidad y borramiento de la memoria colaboran en el trabajo de invisibilización. También, parece haber sido el precio que la sociedad paga por hacer de la masacre estatal un delito de derecho internacional. Hecho fundacional que declara que los mayores peligros para la población tienen origen en el poder punitivo, mientras los juristas siguen abrazados a la idea de que la pena ilegítima no es pena.
Los rasgos sacrificiales en la masacre estatal no son menos evidentes que en la penalidad en general. El fogonazo que produce esa forma extrema de poder saca de la opacidad la pena pública para mostrarse como solución sacrificial. El libro que tienen en sus manos se propone describir un modo en que hombres y mujeres se relacionan con un tipo muy particular de sufrimiento distinto a cualquier otro. Es el resultado de la experiencia en el laboratorio social que el genocidio produce. La hipótesis es la siguiente: no es improbable que el trato punitivo organizado sea herencia de la solución sacrificial del mundo salvaje y que el hombre civilizado convirtió en modo de vida. Desde hace alrededor de cinco mil años se vive bajo amenaza y padecimiento punitivo en la creencia de que alguien tiene que sufrir o morir para que la sociedad viva.
No tienen que esperarse conocimientos nuevos. La única pretensión de originalidad radica en las barreras que se levantan entre "ciencia penal" y otros saberes especializados. La información que utilizamos es conocida. Al tratarse de una investigación sobre el derecho penal, su fundamento y sentido, lo primero que salta a la vista es la opacidad con la que esta materia se cierra a la complejidad de la vida social. Como le Ocurre a todo pensamiento doctrinario, sus fundamentos son dogmas, sin que por el hecho de tener origen en la ley del hombre estén menos rodeados de misterios que los de una doctrina religiosa bien sistematizada. Reducida la doctrina penal a interpretar órdenes y condiciones de validez del uso público de violencia sacrificial, no puede esperarse de ella una relación amistosa con las ciencias humanas y menos con el humanismo. Al contrario, la doctrina de la autoridad punitiva, entre todas, probablemente sea la más negada a los datos de realidad y, en los pocos casos en que una imagen del hombre o de la sociedad se hace inevitable, el derecho penal no tiene reparos en elegir la más conveniente con la idea dogmática de que sin castigo no hay sociedad humana posible, aunque mejores conocimientos lo contradigan. En este último sentido, el peso de la argumentación recae en descripciones de la solución punitiva formuladas por la sociología del genocidio, la antropología política y el psicoanálisis. Con ello se intenta poner bajo observación lugares comunes de la cultura punitiva liberal, en la creencia de que cuanto más amplio sea el conocimiento de la problemática del delito y la pena más oportunidades se abren para reducir el sufrimiento humano.